Lo que se dijo del Trabajo Social y el análisis crítico.
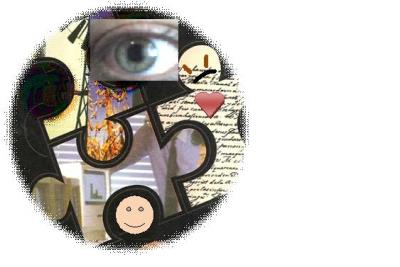
AUTORA: FLAVIA MANONI
Reflexionar sobre lo que se dijo del Trabajo Social y realizar la lectura desde una perspectiva crítica nos lleva a intentar romper con el imaginario que refuerza una visión asistencialista del Trabajo Social Hoy.
“El tiempo histórico con su fin a cuestas, es un concepto que avanza devorándose a sí mismo. En esta línea seudo ascendente no se había profundizado el hecho como resultado de innumerables condicionamientos superpuestos, se privilegiaba el episodio por la complejidad de la estructura donde se insertaba”. María L. Garro.
Recorrer la Historia del Trabajo Social es el primer paso para poder analizar desde la óptica teórica de nuestro marco de referencia, lo que hemos expuesto anteriormente; este aspecto nos parece muy importante de interpretar, dado que en nuestra hipótesis hacemos referencia a conceptos tales como la compulsión a la repetición, imaginario social, ya definidos en el capítulo II. Estos, no pueden dejar de relacionarse con el Trabajo Social dado que sirven de sustento para recaptar como se fueron expresando a lo largo de la historia del Trabajo Social y su estrecha relación con la lectura que se hacía de la cuestión social en las diferentes épocas. Por ello se han tomado algunos puntos de la Historia que ponen de manifiesto los orígenes del Trabajo Social y su influencia a través del tiempo en el imaginario social que alimentan el pensar y el hacer del Trabajo Social en la Actualidad.-
A- QUE SE DIJO DE LA HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL.-
Desde los comienzos de la vida social, el sujeto se ha interesado por su prójimo, en distintas medidas, pero a partir del cristianismo, cobró su máxima expresión “la caridad”, con su sentido de amor al prójimo, y se acompañó esta idea con la de salvación divina. Esta idea, “de salvación divina” a través de las obras que se realizaban en el mundo a lo largo la vida, es de elemental importancia para lograr comprender lo que luego se denominó Asistencia Social, cuya actividad fundamental fue la de “ayuda a los carenciados de bienes materiales concretos” (dinero, alimentos, vestido etc.). Así la limosna, la caridad, la persuasión fueron las características esenciales de la metodología utilizada para la ayuda, a través de la Fe, la intuición, el sentimiento etc.
Signada de lo expuesto, es que nace esta profesión como un conjunto de actividades dadas por las distintas instituciones públicas y privadas dedicadas a la caridad, filantropía y beneficencia. Pero se estaban dando los primeros pasos de un cambio radical a la ayuda de los pobres, mientras que en EE.UU, la ayuda quedaba en manos de instituciones privadas, en varios países Europeos, se plantearon sistemas de seguridad social fundada en una completa legislación. A diferencia de América Latina, España y Portugal, el Estado intervencionista, con la colaboración de instituciones religiosas católicas, es el que pasaría a sostenerlas a través de las denominadas “INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL”. Con el correr del tiempo la ayuda se seculariza y se profesionaliza, signada por todo el movimiento positivista, intentando dar respuesta a los problemas sociales a través de metodologías que surgen de las ciencias sociales (ciencia entendida desde la lectura positivista).
Los llamados “reformadores sociales”: Juan Luis Vives, San Vicente de Paul, Daniel Von der Heydt... fueron fundamentalmente pragmáticos. Recién a fines del siglo XIX, surge “la nueva etapa” (RACIONALIZAR LA ASISTENCIA CON BASES CIENTÍFICAS) inaugurada por la COS (Sociedad de Organización de la Caridad), en Inglaterra y luego a principios del XX, Mary Ricmond, en Estados Unidos, retoma algunos aspectos, para reorganizarlo con bases científicas, dando origen, a la profesión como tal.
Mary Richmond, se plantea la necesidad de investigar para diagnosticar y de esta forma, poder realizar el tratamiento adecuado, es decir intervenir con mayor eficacia en las situaciones problema. Así se marcan los primeros esbozos de esta profesión como tal, la que sigue rotulada bajo una visión asistencialista.
Esta iniciativa fue sistematizándose, y la acción se fue perfeccionando con los diferentes aportes de las otras ciencias, de allí deviene una profesión muy influenciada por la concepción funcional estructuralista.
En la época del desarrollo de la Alianza para el Progreso aparece el movimiento llamado Desarrollismo y, con él, una fuerte reconversión en la formación de estudiantes y profesionales y con una consecuente redefinición del campo profesional.
Frente a ésta situación en las unidades académicas comienza a gestarse el movimiento de reconceptualización, resurgiendo con él, el trabajo comunitario. Sus premisas eran: concientización, movilización, participación para el cambio de estructuras y la liberación.
En esta época, el campo profesional estaba determinado por el rol del trabajador social, el cuál se consideraba a sí mismo “un agente de cambio”; así se pasó de una formación tecnocrática aséptica a una formación fuertemente ideologizada.
Hasta hoy el trabajo social ha estado montado sobre un imaginario social determinado por una identificación con el objeto de trabajo “el pobre, el desvalido”. El problema radica en que desde este punto de vista el campo profesional se reduce a la cuestión de la pobreza y por ende, a la asistencia al pobre merecedor.
B- Análisis critico de la HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL.-
Comenzamos afirmando que el apostolado, la filantropía y el asistencialismo, crean y legitiman la alienación del sujeto y que a lo largo de nuestra historia estos conceptos han sido disfrazados en beneficio de los que gozaban del poder.-
Si nos remontamos a la Historia, ya desde la antigüedad hay referencias de las diferentes formas de ASISTENCIA o AYUDA.
En Grecia, Egipto, Italia por mencionar algunos de los diferentes puntos del mundo antiguo, se dieron diversas formas de asistencia, las que tienen su origen hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo, en las Cofradías del Desierto. La asistencia en esta época y en momentos posteriores se distinguía por la caridad transitoria o eventual, en la visita domiciliaria, en la entrega de alimentos, ropas, en fin en “bienes materiales”.
En un recorte subjetivo de esta incompleta historia, tomamos los pensamientos de los filósofos griegos y latinos entre los que podemos mencionar a: Aristóteles, Platón y Séneca, quienes comenzaron a pensar en “la mejor forma de realizar la asistencia, con el objetivo de hacer esta asistencia más racional y sistemática”. También esto fue teñido de una fuerte ideología: “La de los pobres merecedores”.
Con la llegada del Cristianismo, se extendió el concepto de asistencia, sumándole a la concepción de caridad el de justicia social, bajo la ideología que profundizaba la fase espiritual de la caridad. Esto significó que no sólo el pobre debía ser asistido en aspectos materiales, sino también un aspecto importante era la enseñanza de las escrituras y la fe cristiana.-
La organización de la práctica de la asistencia como fe cristiana fue tenida en cuenta en varios Concilios, y fue objeto de estudio de destacados teólogos y miembros ilustres de la Iglesia, entre los que mencionamos a: San Agustín, San Ambrosio, Santo Domingo, pero el más importante organizador de la doctrina fue Santo Tomás de Aquino, quien ubicó a la caridad en uno de los pilares de la fe. En toda esta época la bandera que se levantaba era la de la caridad para con los pobres, pero aunque esto fue impulsado en muchas ocasiones por personas con ideales de “ayuda a los débiles”, algunas de las manifestaciones de parte de este tipo de asistencia, tanto en forma deliberada como de aquellos que lo hacían el pro de un ideal, es relevante mencionar que generaban prácticas de sometimiento, explotación, represión y dominación política e ideológica que fueron disfrazadas bajo el apodo de CARIDAD.
Por lo que podemos concluir que desde la Edad Media hasta el siglo XIX, la asistencia fue utilizada como medio para controlar la pobreza y someter a los pobres para perpetuar la servidumbre. La propia Iglesia Católica aunque se pronunciaba a favor de los humildes se aliaba con la burguesía, tornándose un factor preponderante en las luchas de poder. En el siglo XVI, el tráfico mercantil se apoderó de tal manera de la estructura de la Iglesia que la venta de indulgencias y de perdón se volvieron un hecho natural para “ganarse el reino de los cielos”.
El Teólogo y monje Martín Lutero, se separó de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se encontraba bajo los designios del PAPA, criticando ampliamente el mercantilismo antes mencionado. Este hecho generó una gran reforma religiosa, dividiéndose a la Iglesia en Protestantes y Católicos.
Durante este periodo diversas disputas se suscitaron incluida la practica de la asistencia que proponía las reformas Luteranas. Estas no influyeron en todos los países por igual. En España, Italia, no tuvieron mucha cabida, pero imperaron notoriamente en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.-
Entre las enseñanzas de Martín Lutero se plantea “que el cumplimiento de los principios de la fe era responsabilidad de cada persona, y la organización de la práctica de la asistencia era responsabilidad del Estado y no de la Iglesia”. Un siglo después en el XVII, San Vicente de Paul intentó restablecer las bases cristianas de la asistencia. Sus nociones tuvieron gran influencia en la sociedad pero un siglo más tarde con la revolución francesa, la nueva organización societaria y el orden jurídico que derivan de dicha revolución, cambian nuevamente el cimiento de la ayuda, colocando a todos el deber de prestarla, separa esta función del Estado para dársela a todos los individuos, pero en realidad no quedaba en manos de nadie. Al ser dejada “al libre albedrío”, la burguesía se aprovechaba de la ayuda para dominar a los pobres, y así fortalecer el sometimiento de los mismos.
La racionalización (distribución)de la ayuda, se aplicó al terminar el siglo XIX, planteándose una alianza entre la burguesía Inglesa, la Iglesia y el Estado, así surge la COS, Sociedad de Organización para la Caridad.
Citando a Lucía Martinelli, en su libro el Servicio Social: Identidad y alienación extraemos el siguiente párrafo que ilustra la función de la asistencia en la época “De la función económica de la asistencia, según era concebida por la burguesía- garantizar la expansión del capital-, derivó otra igualmente importante- la función ideológica-, la cual se adhirió fuertemente a la práctica social expresándose a través de la tácita o explícita represión sobre la organización de la clase trabajadora y sobre su expresión política.”
Cuando se plantea, la función ideológica, que era la estrategia que tenía la burguesía para no dejar alcanzar la amenaza de la clase obrera en el nivel político, la función se fue desarrollando como derivación de la económica, aquí hacemos referencia a la función de CONTROL, del proceso social y de las condiciones de vida humana “ajustándola”, “adaptándola” a los moldes que establecía la sociedad burguesa.-
Citando nuevamente a Martinelli: “La tarea asumida por la Organización de la Caridad: Racionalizar la asistencia y organizarla con bases científicas en verdad terminó constituyendo una estrategia política a través de la cual la burguesía procuraba desarrollar su proyecto de hegemonía de clase. Ganando una dimensión económica bastante evidente, la asistencia se colocaba como un mecanismo, entre otros, accionado por el estado Burgués para garantizar la expansión del capital”. –
Atender los intereses de la Burguesía, es la faceta que el asistencialismo mantuvo en el tiempo. El siglo XX despertó con una nueva cuestión Social que no podían resolver tan fácilmente; entre ellas una que se arrastraba de fines de siglo anterior como “la gran depresión Europea”, y con ella el aumento de la migración de Europeos a EE.UU. Los problemas políticos, sociales, económicos que comenzaron a hacer eclosión con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa en 1917, la crisis del 30, impactó fuertemente en el desempleo, este alcanzaba valores estremecedores, no sólo en Europa, sino también en EE.UU., la pobreza y todos la problemática asociada a ella aumentaba a pasos agigantados. Las alternativas para cambiar ese horizonte no era visualizada por la clase dominante, que en ese momento se había asociado al Estado para dar solución a los problemas económicos.- Los trabajadores europeos en el siglo XIX habían desarrollado fuertes manifestaciones de lucha organizada. Estos comenzaron a fortalecer su práctica sindical uniéndola a estrategias políticas. “La base construida a través de la práctica sindical y la militancia orgánica en sus asociaciones y partidos, le había cambiado la cara del movimiento de los trabajadores europeos”.
El capitalismo se encontraba frente a una economía empobrecida, donde se daba el enfrentamiento entre el proletariado y los representantes del capital. Aquí la cuestión social era el centro de estudios de la mayoría de los intelectuales de la época. La pobreza y la situación social vivenciada por ella se complicaba, con la imposibilidad por parte de la clase dominante y del estado para poder hacer frente a esta problemática en la época pensada con la reactivación de la economía.
En este momento histórico se empezó a dar una nueva forma de capitalismo “capitalismo monopolista” donde se sustituyo la anterior competencia entre capitales por una asociación entre los mismos, surgiendo nuevos mecanismos de captura de los excedentes.
El hecho descrito fortaleció nuevamente el poder burgués a principios del siglo, coercionando significativamente a los trabajadores para trabar su organización, logrando así entre el 30 y el 40 que el derecho a asociarse fuera impugnado, esto llevo a detectar y a reprimir a los sindicatos. Los capitalistas representados por los dueños de las empresas instrumentaron un sistema de vigilancia hacia los trabajadores tanto en los sindicatos como en las propias fabricas. Este control era ejercido a través de las figuras de los “policías” que utilizaban la violencia para reprimir a todos aquellos miembros que ejercían algún cargo de dirección en el sindicato y a sus seguidores. Esta represión no logró el efecto esperado, muy por el contrario los trabajadores cada vez tomaban más conciencia de sus fuerzas.
La clase dominante presionada por estas “fuerzas renovadas” y al no poder controlar a los trabajadores pauperizados, intento buscar una nueva alternativa para seguir ejerciendo el poder, surgiendo así el apoyo de aquellos agentes que “inventó” para poder dominar esta cuestión social. En este contexto surge la profesionalización del trabajo social. El personaje más destacado de esta profesionalización, fue Mary E. Richmond, quien suponiendo que ayudaba a los pauperizados, legitima este hacer sistematizándolo, tomando la idea de la clase dominante plantea que todos los problemas sociales que se daban en la época estaban indudablemente relacionados con problemas de la personalidad y desadaptación del individuo, por ello si se reformaba esa personalidad y se modificaba el sujeto, se lograría una mayor equidad social.
De acuerdo a la concepción epistemológica de la época esta adaptación no debía ser percibida por los sujetos a adaptar. Adoptada esta concepción y mediada por la filantropía, aparece perdiendo fuerza el apostolado, la sistematización de Mary Richmond seduce a la burguesía, quienes junto al Estado aceptan y fomentan la creación del Servicio Social como profesión, En este sentido. Mary Richmon sistematiza el trabajo realizado y se pasa del "voluntariado" al "Servicio Social" y con ello su posibilidad de incluirse como disciplina profesional.
Bajo esta cosmovisión son creadas en América Latina las primeras escuela de Servicio Social.
El Trabajo Social, en América Latina se distinguió por hacerse cargo de la Población que ocupaba un lugar marginal en la economía de mercado capitalista.
A menos de 100 años de su nacimiento son muchos los aportes y cambios que se han tratado de realizar en la redefinición del campo profesional del trabajo social. Estos si bien han sido superadores de etapas anteriores, no alcanzan a forjar modificaciones estructurales.
En este contexto en América Latina la profesión nace como un conjunto de actividades dadas por las instituciones públicas y privadas dedicadas a la caridad, filantropía y beneficencia.
Esta iniciativa fue sistematizándose, y la acción se fue perfeccionando con los diferentes aportes de las otras ciencias.
En la época del desarrollo de la Alianza para el Progreso aparece el movimiento llamado Desarrollismo y, con él, una fuerte reconversión en la formación de estudiantes y profesionales que se forman en metodologías y técnicas que se sienten más comprometidos a pesar de la consigna imperante que es la de ser asépticos. “Se separan del apostolado para profundizar en la Asistencia y Ayuda al carenciado, incluidos en planes y proyectos de políticas sociales propuestos por la alianza para el progreso”, Concepción que proponía una quehacer aséptico.-
Frente a esta situación en las unidades académicas comienza a gestarse el movimiento de reconceptualización, enfatizando con él, el trabajo comunitario, pero proponiendo al Trabajador Social una fuerte ideología de involucramiento y compromiso que se manifiesta en una identificación total con el objeto de trabajo.
Sus premisas eran: concientización, movilización, identificación, participación para el cambio de estructuras, para la liberación. El campo profesional estaba determinado por el rol del Trabajador Social el cuál se consideraba a sí mismo “un agente de cambio”; así se pasó de una formación tecnocrática aséptica a una formación fuertemente ideologizada.
Luego de una época oscura por la que pasaron los países latinoamericanos, “la represión”, donde se instaló la dictadura militar, cerrando las Unidades Académicas de Trabajo Social, bajo “la certeza de que estas desestabilizaban el orden social”
Posteriormente se reabren estas Escuelas con nuevos planes de estudio absolutamente apostólicos, y de control, ilustra esto el decir de uno de nuestros informantes claves: que al volver a la Democracia, se encuentra con entidades de formación de asistentes sociales que parecían, más dedicada a formar catequistas que “Profesionales”.
Hasta hoy se festeja como día del Trabajador Social el 2 de Julio, y si analizamos esta fecha nos remontamos a que su selección tiene que ver con que es el día de la visitación de la Virgen. Como podemos visualizar hasta este momento es: un ir y venir del trabajo social, de la filantropía al Apostolado y del apostolado a la filantropía..-
Teniendo en cuenta los conceptos vertidos en nuestro marco teórico, nos preguntamos si es cierto que el Trabajador Social repite esta función apostólica, filantrópica y asistencialista, con el objeto de conseguir una mayor economía de gasto psíquico, o como dice Lacán: esta repetición, homologando a Freud, va a seguir dándose, dado que el mero hecho de repetir es tratar de encontrar alternativas posibles, y que es, al decir de Lacán, encontrar aquello que hicimos mal y que queremos reparar.-.
Bibliografía:
· Alayón, Norberto, “Hacia la historia del Trabajo Social en la Argentina,Lima, CELATS, 1990.-
· Ander-Egg, “Historia del Trabajo Social”. Hvmanitas. 1985.
· Ander-Egg/ Kruse, Hernan, El Servicio Social: del paternalismo a la conciencia de cambio. Congresos Panamericanos de Servicio Social, Montevideo, Gullaumet, 1970.-
· Bordieu Pierre y Loïc J. D. Wacquant. “Respuestas por una Antropología Reflexiva”.Grijalbo. 1995.-
· BOBBIO, Norberto. “El tiempo de los derechos” Madrid. Sistema, 1.991 en FOSCOLO, M. Ob.Cit.
· BUSTELO, E. Y MINUJIN, A. “Política Social e Igualdad. Todos Entran” UNICEF. Ed. Santillana. 1.998.
· BUSTELO E y otros, Cuesta Abajo, Buenos Aires, UNICEF/ Ed. Losada 1992.
· Casado, Demetrio, Introducción a Juan Luis Vives: Del socorro a los pobres. Masiega. 1985.-
· Castel, Robert, “ Las Metamorfosis de la Cuestión Social”. Paidós.1998.
· Castoriadis, Cornelius. “La institución imaginaria de la Sociedad”. TUSQUETS. 1975.-
· Dieguez Alberto y otros, “Identidad Profesional y Trabajo Social”. Espacio. 1997.
· Encuentro Académico Nacional de FAUATS, La especificidad del Trabajo Social y la formación profesional. Espacio.1996.
· Eroles. Carlos, “Los derechos humanos. Compromiso ético del Trabajo Social”.Espacio, 1997.-
· Follari Roberto, “Picoanálisis y Sociedad: crítica del dispositivo pedagógico.Lugar Editorial. 1997.
· Foucault, Michel, “Vigilar y castigar”,México, Siglo XXI, 1982.-
· Freud, Sigmund, Tomo V “ Interpretación de los sueños”.Amorrortu.1991.
· Freud, Sigmund, Tomo XXII, “34 Conferencia esclarecimientos aplicaciones y orientaciones”.Amorrortu.1991.-
· Guiddns, Anthony, “Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contemporanea”. Barcelona Peínsula. 1995.
· Greenwood, Ernest, Una teoría de las relaciones entre Ciencia Social y el Trabajo Social, Santiago, Instituto de Servicio Social, Universidad de Chile, 1969.-
· Hernandez de Victorioso Lidia, “Tendencias y patrones de bienestar social y educación del Trabajo Social en Argentina”. Ediciones culturales 1996-
· IVESTIGACION “REDEFINIENDO EL CAMPO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL. Financiada por la F.C.P. y S. U.N.C., Directora. Dic. Elba DEL CANTO, CO.DIRECTORA FLAVIA MARÍA MANONI. 1999.
· Kisnerman, Natalio y otros, Rio Negro, Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1997.-
· Kisnerman, Natalio, “Pensar el Trabajo Social” Una introducción desde el construccionismo. Buenos Aires. Edición Lumen Hvmanitas.1998.
· Lacan, Jacques, El seminario Libro 2. Paidos.1978.-
· Lacan, Jacques, El seminario Libro 11. Paidos.1978.-
· Laplanche, J.B. Pontalis, “Diccionario de Psicoanálisis”. Labor.1981.
· Laplanche, Jean, “Nuevos Fundamentos para el psicoanálisis”. La seducción originaria”.Amorrortu editores. 1987.-
· Martinelli, Lucía María, “Servicio Social. Identidad y alienación” Brasil, Cortez Editora, 1993.-
· Palma Diego, “La práctica política de los profesionales. El caso del Trabajo Social, Lima, CELATS,1985.-
· Piera Castoriadis-Aulagnier. “La violencia de la interpretación”. Amorrortu, 1975.-
· Richmond, Mary E.Caso Social Individual, Buenos Aires, Hvmanitas,1977.-
· Rozas Pagaza, Margarita, “Una perspectiva teórico metodológica de la intervención en Trabajo Social”. Espacio.1998.-
1 comentario
Mariela Caetano -