POLÍTICAS SOCIALES UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL
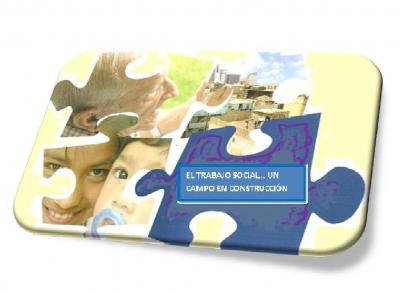
AUTORAS: Prof. Titular: Lic. Lidia Ruiz. Prof. Adjunta: Mgter. Flavia María Manoni.
INTRODUCCIÓN: El presente trabajo intenta realizar un análisis de la crisis Argentina y las políticas sociales en relación al Trabajo Social mediado obviamente para los alumnos de primer año de la Carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, recabando conceptos desde una perspectiva crítica. Asumimos el rol de sujetos preocupados por el acelerado proceso de exclusión y desafiliación social que se ha dado desde los 80 hasta la actualidad en la Argentina. Estamos comenzando el siglo XXI y como profesionales insertos en las políticas sociales, ellas siguen dando lugar a la reflexión desde Trabajo Social, porque es indudablemente el marco de inserción del Trabajo Social como profesión, esto sin descontar que el mundo esta sufriendo profundos y permanentes cambios y se plantea el gran desafío de la época: compatibilizar un desarrollo económico sustentable con integración, inclusión social y democracia… Las vinculaciones del pasado se debilitan y son reemplazadas por nuevos vínculos, los lazos de identificación se han tornado más tenues y flexibles, hay una reformulación de las identidades sociales, de los movimientos sociales. A las viejas desigualdades se agregan nuevas diferencias. “Más que una época de cambios, se vive un verdadero cambio de época”. El devenir de los procesos históricos estudiados puede inscribirse en distintos discursos, generando debates y conflictos entre las diferentes interpretaciones en el campo de las ciencias sociales y la teoría política y por ende en el Trabajo Social. CONCEPTOS CENTRALES: El objetivo perseguido al plantear el Análisis de las Políticas Sociales, desde la mirada del Trabajo Social, tiene como base que esta profesión de una u otra manera se ha desempañado en relación a alguna de las Políticas Sociales, e incluso algunos autores como Teresa Matus y Paulo Netto no escatiman en expresar que el Trabajo Social como profesión surge precisamente cuando el Estado se interesa y se preocupa por enfrentar la cuestión social vía políticas sociales. Es en este contexto en que los y las argentinas debemos decidir cual es el desarrollo apropiado para nuestro país en un proceso en que las personas quieren ser dueñas de su futuro, por cierto “incierto”. Todo proceso social implica construcción y destrucción, lo positivo y lo negativo, por ello el futuro implica oportunidades pero también amenazas. ¿Cómo enfrentaremos como Trabajadores Sociales este futuro incierto? Nuestro país esta viviendo un proceso económico-social que concita la atención internacional y que presenta particular interés desde el punto de vista del desarrollo social y la superación de la pobreza. En efecto las cifras estadísticas señalan que Argentina experimenta un proceso de crecimiento económico sostenido, al tiempo que se estaría planteando la reducción de la pobreza…Sin embargo Onetto dice :¨Las principales inequidades que se perpetúan bajo los logros del modelo económico y político vigente son: la desigual distribución de ingresos, bienes, servicios, conocimientos, poder, integración social de los jóvenes, uso de los recursos naturales, e inequidad en las condiciones de desarrollo de los niños”… Podemos destacar la enorme brecha entre los enormes avances de la modernización y la subjetividad insegura de los argentinos que se manifiesta en la inseguridad de su sociabilidad cotidiana, de los sistemas de protección social, salud y previsión como también la incertidumbre del futuro para crear y disfrutar la calidad de vida deseada. Hay que mejorar la calidad de la vida social para que los argentinos para que puedan incidir efectivamente sobre la marcha del país". Áreas estratégicas de desarrollo: Dentro de este análisis hay supuestos fundamentales: Ahora bien, desde el analisis de este prefacio comenzaremos afirmando, como que las Políticas Sociales dependen en su estructura de “la mirada”, la ideología, es decir son el producto de un “TIPO DE ESTADO”. La Implementación de Programas de Política Social, siempre e ineludiblemente están teñidos por “la concepción de estado” la “concepción de hombre” y “la concepción de sociedad”. Al decir de Jeffrey Alexander, para entender las teorías sociales “debemos saber un poco de las personas que las escribieron: cuando y como vivieron, donde trabajaron, y los mas importante, como pensaban. Tenemos que entender estas cosas para entender por qué decían lo que decían por qué no decían otra cosa, por qué cambiaban de parecer… Siempre detrás de estos textos teóricos están las personas y sus mentes”. (Jeffrey, 1995.). Esto significa en pocas palabras, que siempre detrás de una política social hay una concepción sociológica, económica, antropológica e ideológica; en resumen hay un posicionamiento ético-político basado en una teoría política. La política social fue uno de los principales eslabones que fortalecieron el concepto moderno de Estado, complementando el cumplimiento de los derechos políticos con el reconocimiento de los derechos sociales. Esta formó parte de lo que se ha denominado como Estado del Bienestar, el cual también involucra otros aspectos más amplios relacionados con las políticas dirigidas a alcanzar el pleno empleo. SOCIEDAD CIVIL, ESTADO Y POLITICAS PÚBLICAS: En un primer momento, las políticas sociales surgen del estado capitalista, formando parte de lo que es la ciencia política, por eso creemos necesario incursionar en la naturaleza del estado y las políticas estatales y la interrelación que existe con la sociedad civil que de manera preponderante fue y es nuestro mayor campo de actuación como profesionales del Trabajo Social. Como se ha articulado con los contenidos brindados en el ingreso de 2007-2008 ya no profundizaremos sobre los tipos de Estado brindados por Nosiglia, Pero si creemos necesario añadir que el ESTADO puede ser entendido como: 1. Una forma política de organizar las sociedades históricamente. 2. Como organización socio política en un territorio determinado 3. Como conductor social 4. Un conjunto de instituciones 5. Un conjunto de normas y leyes: el derecho. 6. Creando y promoviendo distintos derechos: civiles, políticos, sociales, genero, identidades etc. 7. Como un determinado territorio donde se vinculan culturas y tradiciones. 8. La activación y regulación de recursos y políticas públicas. 9. Como un proceso social. Como lo expresamos anteriormente, respecto a las teorías sociales, el ESTADO también puede ser entendido, según considere a lo social como: La sociedad civil tradición democrática- popular. Los grupos políticos, sociales y económicos tradición realista Weberiana. Los ciudadanos tradición liberal democrática. Los individuos tradición liberal y neoliberal. Las clases sociales tradición marxista. Así vemos que el estado no es un ente dado o abstracto, es “proceso” que se construye en estrecha relación con los “procesos sociales” que se generan en la sociedad civil. ¿Qué entendemos por SOCIEDAD CIVIL? Es aquel espacio no estatal en la cual participan los diferentes grupos sociales desde los sindicatos y los partidos políticos, las diferentes clases sociales, instituciones, organizaciones no gubernamentales (ONGs) organizaciones de la sociedad civil (OSC). Asimismo en la sociedad civil los sujetos participan de relaciones económicas, políticas y culturales. La sociedad civil como se puede analizar no es un ente separado del Estado, ya que las decisiones del estado se efectivizan y se realizan en la misma sociedad civil a través de sus organizaciones, redes o colectivos sociales. Esto no es tan simple, no es una ecuación matemática, acá intervienen en el interjuego distintos intereses, grupos, a veces contradictorios y opuestos, que hacen alusión a las fuerzas puestas en marcha, en síntesis hacen referencia al “PODER”. Para mediar el texto vamos a introducirnos a la definición de: PODER: Es la capacidad que tiene un individuo o grupo social de tomar decisiones que afecten las actividades y conductas de otros individuos o grupos según los intereses y la voluntad de quien dispone de esa capacidad En la sociedad podemos distinguir los grupos de poder y los grupos de presión a saber: Grupos de poder: como su nombre lo indica son aquellas agrupaciones que aspiran a llegar al poder, ejemplo: el propio Estado y los partidos políticos. Grupos de presión: son los que coaccionan al los grupos de poder para lograr la satisfacción de sus intereses sectoriales, ejemplo: sindicatos o gremios, empresarios, medios de comunicación, universidades, Iglesia, grupos minoritarios (grupos que luchan por reivindicaciones homosexuales, de género, pueblos originarios, ecologistas). Hay aspectos contradictorios que conforman la naturaleza de la relación mando-obediencia, elementos dialécticos que en el interjuego van inclinando la balanza hacia algún interés sectorial y el estado establece un mecanismo para dar respuesta o no a través de diferentes políticas, que dan cuenta de la ideología imperante en el estado. El poder se ejercita a través de una dosificación de fuerza a través de: (COACCIÓN) y (PERSUACIÓN) La fuerza genera temor a la sanción lo que obliga en cierto modo a obedecer. (Coacción) La persuasión es ejercida por el que ejerce el mando convenciendo en la necesidad de actuar de una manera para no caer en la coacción y viceversa
Dado que este modelo de Estado forjó una visión orientada a propiciar un proceso de amplio control de las leyes del mercado y de la dinámica social, la atención de lo social supuso la organización de una amplia y rígida estructura burocrática. Ello condujo a una formalización excesiva de "lo social", que limitó la participación de la población beneficiaria a los ámbitos meramente funcionales de la administración de los servicios, aunque es innegable que permitió la construcción de una nueva cultura de desarrollo social en los ámbitos donde el influjo del Estado fue mayor (salud, educación, desarrollo comunitario).
De acuerdo con Max Weber, el Estado es la instancia que monopoliza la posibilidad de ejercer legítimamente la violencia física dentro de un territorio delimitado. A esta definición ya clásica, Bourdieu le agrega una nueva dimensión: la coerción que es susceptible de ser ejercida legítimamente por el Estado no es sólo física sino también simbólica.
Podemos decir que, por un lado, el hecho de que el Estado se consolide
tiende a garantizar la ocurrencia de las condiciones necesarias para que se conforme aquello que con él construye un binomio: la ciudadanía; y , por otro, que toda vez que el Estado monopoliza la posibilidad de imponer significaciones, cuenta con los recursos necesarios para disponer que la ciudadanía se piense a sí misma y al Estado desde unos parámetros tales, no del todo estrictos pero tampoco ilimitados. Es decir que los procesos por los cuales la ciudadanía comienza a reconocerse como tal son de índole política, y se inscriben en un esfuerzo estatal por gozar del reconocimiento de sus miembros.
Ante lo expuesto podemos hablar de tres tipos de políticas:
ECONOMICAS |
SEGURIDAD |
Sociales
Haremos hincapié en este tipo de políticas |
Debemos comenzar definiendo Intervención Social para luego hacer referencia al concepto de política social.
En un principio entendemos a la intervención social del Estado…
“como una acción organizada e intencionada de un conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad a partir de la dinámica de base de la misma; se funda en los llamados paradigmas de los social” (CORVALAN, J, 1996. pág.2).
En relación a la definición de política social hay diversos conceptos, que tienen que ver con la ideología como se expuso anteriormente:
Según M. Rosas las políticas sociales son:
“Decisiones que toma el estado destinadas principalmente a atenuar los efectos negativos de los problemas sociales generados por las desigualdades económicas y las propias contradicciones del estado capitalista”. Éstas deben estar establecidas por Ley, que es la manera de establecer las condiciones, requisitos y condiciones de cómo ejecutar esa política social. A veces se apela al consenso para obtener gobernabilidad y legitimidad; otras veces a la demagogia o paternalismo (para atraer votos) y otras a la coacción.
Esta tiene diversas connotaciones de acuerdo a la época y a la ideología, en consecuencia la “Política Social, siempre responde a un “MODELO” a un paradigma de intervención. En este sentido para Corvalán, la POLITICA SOCIAL es:
“una intervención social puesta en marcha por el Estado, con el objetivo de realizar un tipo de justicia social que sea concordante con el modelo de desarrollo definido por el mismo Estado” ahora bien “las políticas sociales, tienen por lo general, un contenido socio-político en sí mismas, puesto que pretende varios objetivos societales a la vez que se complementan y sirven de apoyo al modelo de desarrollo, ya sea para la regulación de los desequilibrios, estimulación del crecimiento económico, integración de la sociedad, control social, etc”. (CORVALAN, 1999).
Durante el proceso de cambio social han surgido tres enfoques de reforma de la política social:
· el enfoque de la gobernabilidad,
· el enfoque de la selectividad estática y
· el enfoque de derecho.
Estos, si bien tienen una base epistemológica contrapuesta, ya que muestran concepciones diferentes de la política social, el Estado y la sociedad y sus relaciones, presentan algunos aspectos comunes vinculados, obviamente, con los temas socialmente más importantes, tales como la atención de la pobreza, la descentralización, la eficacia y la participación social. Si bien, los tres enfoques tienen en común la superación del modelo burocrático de la política social y coinciden en planteamientos de reforma, arriban a conclusiones diametralmente diferentes.
Mientras el enfoque de derechos reivindica la vigencia del Estado Social como instrumento principal para garantizar el desarrollo humano, los otros dos tienen una visión que enfatiza el fortalecimiento de mecanismos funcionales que aseguren ciertas condiciones de normalidad social para evitar fracturas y traumas en el proceso de reforma económica. No obstante, el enfoque de derecho no tiene el nivel de operacionalización que presentan los otros dos.
Como ocurre normalmente con las políticas estatales estos enfoques se presentan de manera combinada en el proceso de reforma de la política social, aunque en algunos períodos, uno o dos de ellos tiendan a predominar. La política de reforma social, sobre todo en un país como Argentina, se ha caracterizado por la convivencia de diferentes tipos de políticas sociales, es decir un sistema político abierto, constituye, por tanto, una condensación de todos ellos.
El enfoque de la selectividad estática propone como política social exclusivamente la atención de la pobreza. Las demás acciones orientadas hacia lo social son interpretadas como distorsiones del mercado, que violentan la asignación eficiente de los recursos. La política social es, así, un instrumento de carácter exclusivamente compensatorio y, eventualmente, transitorio. Este enfoque obliga a desplegar todo un arsenal técnico dirigido a racionalizar al máximo la atención de la pobreza, el cual incluye censos de pobres y mapas de pobreza. El propósito de este enfoque no es acabar con la pobreza, sino, solamente, atenderla hasta que el dinamismo del mercado la reduzca a un problema producido por desajustes coyunturales entre los mercados. Este enfoque implica una serie de reformas dirigidas a lograr los siguientes propósitos: privatizar todos aquellos servicios públicos sociales considerados como no básicos que no se orienten hacia los pobres; imponer criterios selectivos en las definición del gasto social basados en la priorización de los pobres (primordialmente los que se encuentran en condición de pobreza crítica); diseñar mecanismos dirigidos a procurar formas sostenibles de incorporación al mercado de los grupos pobres de la población, los cuales pueden incluir instrumentos de compensación o asistencia social temporal.
Complementariamente, bajo este enfoque se opta por un aparato institucional mínimo especializado en la formulación de políticas de combate a la pobreza, a las cuales se les asigna una función reguladora y la dotación de los servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la economía (saneamiento básico, dotación de agua, servicios básicos de atención de la salud, educación básica). Este enfoque rima plenamente con las concepciones que enfatizan en el Estado Mínimo.
Pese a este concepto tan básico de la política social, este enfoque propicia una serie de medidas dirigidas a promover la subsidiariedad. Por tal razón, la promoción social se constituye en una política primordial y, consecuentemente, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales y, por supuesto, las municipalidades adquieren un sentido instrumental. Dichos organismos reflejan, entonces, la diversidad propia de lo social-local, que no ha sido capaz de atender de manera democrática y racional el Estado centralista.
El enfoque de la gobernabilidad plantea medidas similares a las del anterior, pero justificándolas desde una perspectiva política. Dicho enfoque procura otorgarle viabilidad política a los profundos cambios económicos, políticos y administrativos que experimenta actualmente la sociedad en virtud del proceso de liberalización económica y de globalización. Se le ha definido como una condición sine qua non para forjar un proceso de concertación social, sobre todo con los sectores más afectados por las reformas. En este marco, las políticas orientadas hacia lo social constituyen uno de los principales componentes para obtener la gobernabilidad. Ellas pueden propiciar un nivel adecuado de conformidad de los sectores sociales pobres hacia las reformas. Por tal razón, se promueven los siguientes cambios en las políticas sociales con miras a cumplir este propósito: se impulsa una significativa flexibilización del gasto social, se definen mecanismos de compensación social que atenúen la oposición de los sectores más pobres, se construyen instrumentos de selectividad que permitan atender los problemas sociales más desestabilizadores del ordenamiento político, se diseñan formas descentralizadas de la política social, procurando forjar consensos a nivel local, especialmente en los lugares más sensibles, que eviten un clima de desconcertación a nivel nacional, tácito o explícito.
Gobernabilidad tiene, por lo tanto, un contenido esencialmente instrumental y coyuntural. De hecho, en la perspectiva keynesiana, política social constituye un complemento del mercado, gracias al cual es posible gobernar una sociedad caracterizada como desigual. Es, por lo tanto, un medio para construir una desigualdad legítima y dinámica.
El nuevo concepto de gobernabilidad no tiene este carácter estructural, ya que no trata de propiciar el gobierno de una sociedad desigual, sino de fomentar, solamente, el gobierno de una sociedad en transición. Sus objetivos, por lo tanto, son muy limitados. Por consiguiente, el enfoque de gobernabilidad no tiene un concepto de política social, si por ella entendemos un proceso sistemático y permanente de tematización de lo social.
Desde el enfoque de los derechos, la política social es de facto un derecho social, pues constituye la aceptación colectiva de la obligatoriedad jurídica e institucional que tiene el Estado de satisfacer aquellas necesidades y carencias que social e históricamente se consideren pertinentes proveer a las personas, por su condición de pertenencia a esta colectividad. Esto implica la ampliación de la ciudadanía política, que establece ese respeto y reconocimiento de los derechos políticos individuales y colectivos, para trascender hacia la ciudadanía social. Desde esta perspectiva, la política social es mucho más que un conjunto de acciones dirigidas a atender circunstancialmente vindicaciones sociales de parte de algunos grupos, primordialmente los más desposeídos o a controlar la pobreza, pues ésta pasa a constituir una acción sistemática y permanente de problematización de lo social, que se considera como estratégicamente complementaria a la dinámica del mercado.
La principal razón para que el enfoque de derechos no sea el prevaleciente, consiste en que la colectividad, que aún no se asume como parte de una ciudadanía de "lo social", no necesariamente ha logrado internalizar el concepto de los servicios públicos de atención social como derechos. Por el contrario, la rutinización del servicio público y el enfoque burocrático con que ha sido construido el aparato institucional y jurídico que hace posible la ejecución de la política social, ha conducido a crear un efecto de enajenación en las personas hacia la política social. Se ha forjado así un discurso impersonal que identifica a las personas como clientes o beneficiarios que tienen un papel ajeno al proceso de ejecución de esta acción social.
Más aún, la participación de estos "beneficiarios" se limita a los aspectos funcionales de los servicios públicos sociales. No hay espacio para el control o auditoraje de la realización de los derechos sociales que propician estas políticas, ni para la exigibilidad. Por el contrario, la jerarquización y la burocratización de los servicios conducen a reproducir formas de desconocimiento de la ciudadanía. De este modo, surge una política social sin una persona activa.
La inacabada ciudadanía social presenta para muchos sectores un desarrollo desigual gracias a su condición social, geográfica, etárea o de género. Es decir, todas las personas no disfrutan plenamente de la realización de sus derechos sociales y algunas (muchas) de ellas, lo disfrutan aún menos.
El enfoque de la política social como derecho parte de un diagnóstico que destaca como una de las causas primordiales de los problemas de la política social, la falta de control y de exigibilidad de los derechos sociales. Esta ausencia obedece a la débil o inexistente internalización de los derechos sociales, a la ausencia de mecanismos de auditoría social, al desarrollo de estructuras burocráticas que determinan una falta de sensibilidad hacia el reconocimiento de los derechos sociales, a la ausencia de información para los derechohabientes relacionada con el impacto y desarrollo de los servicios de atención social y a una conceptualización de los problemas sociales que tiende a sobredimensionar la objetivación de lo social sin tener en cuenta el sentir de los sujetos que experimentan las necesidades y carencias que se desea atender.
La reforma de la política social se visualiza, desde esta perspectiva, como un proceso dirigido a crear los enfoques, estrategias y mecanismos político administrativos necesarios para explicitar en las políticas sociales la noción de derecho social, de tal modo que logre internalizarla en las personas que reciben los servicios de atención social, permeen la estructura burocrática y propicien una sensibilidad comunitaria orientada a crear una actitud reflexiva y dinámica con respecto a la atención de los problemas sociales y fomente la equidad en la distribución, la calidad y el acceso a los servicios. Se trata de centrar la atención en "el sujeto de la intervención", es decir, en el sujeto de derecho.
¿Qué políticas sociales conocemos?
Hay políticas sociales en: vivienda, seguridad social, niñez y adolescencia, educación, salud, invalidez, vejez, juventud, mujer etc.
Hay políticas sociales:
UNIVERSALES: Son aquellas a las que pueden acceder todos los ciudadanos sin tener en cuenta la condición económica. Por ejemplo la Universidad publica.
El principio universal es esencial en la configuración del Estado social, o de Bienestar, pues posibilita una concepción inclusiva que establece el reconocimiento de los derechos sociales a la ciudadanía. No obstante, esta perspectiva conlleva la construcción de "una demanda homogénea", que impide a las políticas y programas sociales hacer discriminaciones positivas por género, etnia, edad o condición social. En este sentido, el resultado de la construcción de la ciudadanía, deviene en una paradoja, pues conlleva, al mismo tiempo, la negación de la diferencia y con ello al desconocimiento de los derechos sociales de los grupos sociales más vulnerables.
La configuración de este modelo de política social de carácter universal también se alcanzó gracias a un proceso sumamente dinámico de conquistas sociales de los diferentes segmentos de la sociedad, que exigieron o negociaron ser incorporados dentro de la vida institucional. Esto supuso un doble movimiento: la tematización paulatina de las necesidades sociales, ya sea desde la sociedad civil o desde el Estado, y la construcción de respuestas institucionales para la satisfacción de las mismas.
FOCALIZADAS: Atienden a un grupo o sector con características definidas. Por ejemplo el Plan Jefe de Hogar. Plan Familia, Trabajar, los Vale Más.
El aumento de la pobreza, la crisis económica e institucional y las políticas de liberalización de la economía, desarrolladas en el marco de los programas de ajuste estructural, han promovido el surgimiento de nuevos enfoques y de nuevos planteamientos de política social, los cuales han puesto nuevamente en el centro de la discusión sobre el tema del desarrollo, "la cuestión social".
Cómo diseñar una política social que atienda la complejidad y la magnitud de los problemas sociales actuales con menos recursos y en el marco de transformaciones económicas que tienden a debilitar la estructura estatal? Qué características deben mostrar estas "nuevas soluciones" para que posibiliten un desarrollo social sostenible?
Semejantes preguntas han conducido a desarrollar importantes esfuerzos de reingeniería social. Se observa en las distintas áreas de lo social, un impulso renovado de reformulaciones conceptuales de políticas y de "modelos o estrategias de atención" de problemas sociales, así como de estrategias de racionalización y de reasignación del gasto social que abarcan importantes reformas político-administrativas.
En este contexto, lo local, lo central y lo global devienen en conceptos que tienden a redefinirse. Es así como, se ha dado el surgimiento de una serie de acuerdos internacionales promovidos por el Sistema de Naciones Unidas, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estos promueven una normativa internacional que tiende a estimular la redefinición y la actualización de los marcos jurídicos-institucionales a nivel nacional sobre diferentes temas considerados como prioritarios mundialmente y plantean la construcción de una perspectiva homogenizadora de las políticas institucionales y la legislación social en el mundo global. Tal es el peso y la legitimidad política de estos planteamientos, que ya podríamos hablar con toda propiedad del surgimiento de un marco jurídico social a nivel internacional.
Aunque parezca paradójico, este proceso de "globalización" de lo social institucionalizado se ha visto complementado con un proceso totalmente contrario: el resurgimiento de lo local. En este nivel, comienzan a vindicarse y a formularse una serie de políticas "micro", dirigidas a atender problemas muy específicos planteados por las comunidades. Dado que las tradicionales políticas nacionales muestran límites objetivos para dar respuesta con prontitud y eficiencia a este tipo de exigencias, surge con mayor fuerza el tema de la descentralización y la municipalización. Para algunas naciones, donde existe una cultura bastante arraigada de la descentralización, esto ha implicado el diseño de estrategias de reconocimiento y de control de estos procesos. En argentina, donde ha predominado el centralismo, está exigiendo una amplia y profunda revisión de la estructura funcional y de la ideología estatal.
REDISTRIBUTIVAS: la característica principal es la relación con el empleo. Por ejemplo el sistema de jubilación de reparto. Todos hacen aportes por ley estimado en porcentaje. (no en monto fijo) y obtienen los mismos beneficios. El ejemplo por excelencia es el sistema de obra social. Un dato importante son las nuevas jubilaciones nacionales ubicadas en el sistema de reparto. Por ejemplo la mal llamadas jubilación al ama de casa
TECNOCRATICAS. Se accede con un monto fijo, que me genera un resguardo en caso de alguna contingencia. Por ejemplo las prepagas, o las universidades privadas.
Para graficar mejor lo expuesto lo llevaremos a un ejemplo de política social de salud.
UNIVERSAL: HOSPITAL PÚBLICO. VACUNACIÓN. Por ejemplo la política actual en el norte argentino de vacunación masiva contra la fiebre amarilla. Es gratuito y para todos los habitantes de la región.
FOCALIZADA: NUTRIVALE, EL VALE MÁS. Son tickets que operan como diminutos subsidios, para personas que se consideran indigentes.
REDISTRIBUTIVA: SISTEMA DE OBRA SOCIAL. OSEP, DAMSU, PAMI. etc.
TECNOCRATICA. LAS PREPAGAS EN SALUD.
FINANCIAMIENTO.
La política Social, tiene diferentes fuentes de financiamiento:
I. Los impuestos directos. ( impuesto a la Ganancia, a la propiedad, a la riqueza) A mayor el ingreso mayor contribución.-
II. Los impuestos indirectos. Impuesto al consumo. Por ejemplo, el impuesto al cigarrillo, al combustible, comestibles, bebidas, servicios: teléfono, gas, luz, etc.
III. Préstamos internacionales.
Como se puede analizar en Argentina, se utiliza fundamentalmente en un sistema impositivo indirecto, si bien utiliza el directo no es el fundamental en la actualidad.
En el presente trabajo se explora el modo de funcionamiento de cada una de las diferentes instancias que intervienen en el proceso de formulación e Implementación de la política social. También involucra el ámbito de los criterios políticos contenidos en la formulación del programa: sus orientaciones conceptuales, valores centrales, objetivos y enunciados. Los criterios políticos, la formación técnica de los aparatos burocráticos que lo gestionan en el nivel local.
Durante muchos años la teoría del MERCADO COMO DADOR DE EMPLEOS Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN, fue hegemónica al momento de definir modelo de estado y de políticas publicas, pero estadísticamente se puede visualizar que muy por el contrario mientras que el PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO) crecía, la concentración de capitales quedaba en reducidos grupos, aumentaba drásticamente el desempleo y grandes grupos de población caían por debajo del nivel de pobreza etc-
Esto se grafica en el cuadro n° 1.
GRAFICO N° 1: Relación entre PBI y Tasa de empleo, Argentina, 1994-2002.
FUENTE: SIEMPRO. ARGENTINA. http://www.siempro.gov.ar
13 de Julio 2002.
La crisis de Argentina no puede definirse solamente desde el aspecto económico, como se tiende en el discurso actual de los medios de difusión. Estamos en presencia de una crisis social en tanto la fragmentación del sistema salarial, y la fragilidad en los soportes o lazos sociales. También está en peligro la ciudadanía social. Se produce hoy en la Argentina más que nunca, una vulnerabilidad de masa que está destruyendo la escasa integración y cohesión social existentes.
Por ello ante la dificultad del Estado para dar respuestas a la ciudadanía, el modelo de Estado Neoliberal ha instaurado “El modelo de Ciudadanía Asistida”, Este se debe ubicar en la tradición más conservadora de política económica y social. (Hajek y Milton Friedman), es la concepción asociada a los ajustes económicos y a la apertura económica relacionados con el denominado “consenso de Washington”,(1989). El arquetipo es “el hombre económico”, el mercado es concebido como un mecanismo autoregulatorio, autónomo de la política social y su lógica impregna la formulación de políticas públicas. Al no existir el “BIEN PÚBLICO” como algo superior al interés de los individuos: no existe la posibilidad de políticas públicas, (BUSTELO, E. 1998).
La ciudadanía es concebida esencialmente de naturaleza civil. Los Derechos Sociales en el supuesto de ser asimilables a servicios sociales o políticas sociales, están siempre sujetos a la disponibilidad de recursos, BARBELET, los llama “oportunidades condicionales”
Las políticas sociales aparecen “focalizadas” sobre la pobreza y los grupos sociales más vulnerables “formando redes de contención”. (BUSTELO, E, 1992) y NO sobre la distribución del ingreso. Aspecto preponderante este último del estado de Bienestar.
En este contexto se produce lo que Arroyo y Peñalba denominan la “Municipalización de la Crisis del Estado Social”. En este paradigma predomina la ética de la compasión que se traduce en “el subsidio”. La ciudadanía Social es esencialmente una “Ciudadanía Subsidiada” (BUSTELO, E, y Otros, 1992).-
La política Social desde este paradigma es sostenida para establecer las bases de gobernabilidad que legitiman las reformas exigidas por el mercado. En otras palabras la política social sirve de base para poder gobernar.
Si se toma como base otro PARADIGMA, el de “Ciudadanía Emancipada” y nos remitimos a su origen, éste debe ubicarse en la tradición conceptual de los pensadores utópicos y que culmina en el denominado Estado de Bienestar. Esta tradición reconoce como valor central la igualdad social en tanto derecho de las personas de una comunidad a tener iguales oportunidades de acceso a los bienes social y económicamente relevantes, es decir, “UNA JUSTICIA REDISTRIBUTIVA”, basada en la solidaridad colectiva. (ANDERSON, 1988).
Aquí se da una preocupación por el común, por el interés del conjunto, en consecuencia podemos hablar de “esfera pública”, Se trata del acceso a posibilidades entonces la igualdad se presenta como proyecto habilitador en el que los actores son captados en su doble dimensión individual y societaria.
Para el Análisis de las Políticas Sociales se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1-INSTITUCIONALIDAD:
Partimos de tres ejes fundamentales: EL ESTADO, EL MERCADO y la SOCIEDAD CIVIL que son los actores que intervienen al analizar una política social.
Pensamos que cada uno de estos ejes, deben ser redefinidos, porque tal como hoy aparecen, algunos se encuentran sobredimensionados, en cuanto a poder y otros prácticamente no tienen incidencia, ya sea por debilitamiento o por falta de poder ciudadano. Si utilizamos una metáfora para representar esta propuesta, nos imaginamos un triángulo (Figura 1), en el que cada vértice que lo constituye debe tener la misma fuerza.
La primacía de un vértice en detrimento de alguno de los otros, nos lleva a una deformación del triángulo (figura 2) o traslación (figura 3) de la figura y con ello a una pérdida de las fuerzas que lo equilibran.
Figura 1.ESTADO
ESTADO
SOCIEDAD CIVIL
MERCADO
Cada una de las fuerzas aplicadas a un cuerpo, debe ser de igual magnitud, para que este se encuentre en equilibrio si no puede ocurrir lo que se observa en las siguientes figuras.
Figura 2. Deformación:
ESTADO
MERCADO SOCIEDAD CIVIL
Figura 3. Perdida de equilibrio, traslación:
ESTADO
MERCADO
SOCIEDAD CIVIL
Cuando nos referimos al Estado, pensamos en un ESTADO DE DERECHO:
à Flexible.
à Ágil.
à Fuerte.
à Desempeñando un rol activo.
à Atravesado por una impronta “ética”, materializado en una “formación ética permanente”.
A su vez, también pensamos que una de las tareas del Estado, debe ser la de regular las relaciones que surgen de la dicotomía que se da entre los intereses del Mercado y los Intereses de la Sociedad Civil.
Otro aspecto a considerar, es la revalorización del Rol de las políticas, que entendemos, deben ser “de ESTADO” en tanto beneficien la construcción de ciudadanía y apunten a la elevación de la Calidad de Vida de la Población.
Aunque no existe un principio universal en relación a la construcción de ciudadanía que determine cuáles habrán de ser exactamente los derechos y deberes de un ciudadano, las sociedades donde la ciudadanía es una fuerza en desarrollo, según Marshall, una imagen de la “ciudadanía ideal” por añadidura, es una meta hacia la cual se pueden orientar las aspiraciones. Dentro de todas esas sociedades, la promoción de ese ideal es la promoción “de una medida mayor de igualdad”, un enriquecimiento de la materia que compone la ciudadanía y un aumento de la cantidad de personas que detentan el status de ciudadanos”, ”( MARSHALL, 1975, 1981 y 1992), de modo que la ciudadanía aparece como una construcción, con metas que se van dando históricamente.
Cuando hablamos del MERCADO, nos referimos a la instauración de los principios del Desarrollo Humano Sustentable, cuyos postulados fundamentales están referidos a "Crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras". El verdadero fundamento del desarrollo Humano es el "Universalismo" en el reconocimiento de las reivindicaciones vitales de todos. “No puede haber desarrollo sin equidad”...
Igualmente consideramos que no puede haber desarrollo combinado con pobreza. El logro de este importante OBJETIVO (Utópico en el sentido de “POSIBLE ALGÚN DÍA”), supone un involucramiento con los más altos valores éticos, por lo que también aquí revalorizamos la formación y educación ética.
Al puntualizar acerca de la SOCIEDAD CIVIL, fundamentalmente nos basamos en la doctrina de “SUJETO DE DERECHO”. Esto obliga a un reexamen de los supuestos convencionales de los derechos de Hombre y su Carácter Ciudadano. Obteniendo una referencia importante en la Convención de los derechos Humanos, (Los Derechos Económicos y Sociales fueron ratificados por la ONU en 1988 a nivel internacional a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a nivel americano por el Protocolo de San Salvador. Los países signataros de este pacto fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.)y la incorporación de los mismos en Nuestra Constitución Nacional. (1994).
Así los derechos sociales son: el derecho a un empleo y a un salario, a la protección social en casos de necesidad (jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o paternidad, accidentes laborales), a una vivienda, a la educación, a la sanidad, a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública.
A nuestro modesto juicio, es necesario establecer un nuevo contrato social, basado también en la ética y que contemple indefectiblemente la participación activa de la Sociedad Civil. En este sentido la “cuestión social” y por ende la Política Social deja de ser definitivamente, un problema de beneficencia providencial sino surge de una concepción del estado social que reconoce a los ciudadanos como sujetos de los derechos sociales jurídicamente protegidos.
También nos preguntamos si las políticas deberían ser centralizadas o descentralizadas:
Las concebimos como “DESCENTRALIZADAS”. (Descentralización de recursos, decisiones, funciones...pero con un mínimo marco legal común) Cuando nos referimos a este término hacemos hincapié en que no sea una simple delegación de funciones o una confundida desconcentración. Pensamos en Políticas de Estado que impulsen la creación de Instituciones que tiendan a flexibilizar los sistemas administrativos, para tender a disolver el sostenimiento de Burocracias anquilosadas o anarquías organizadas.
Pero las soluciones que se precisan en la descentralización, solo pueden partir desde una nueva legitimidad política, basada en cinco criterios fundamentales:
- La PROXIMIDAD con la problemática;
- La CAPACIDAD de generar los recursos humanos y materiales;
- El establecimiento de los marcos adecuados para la CONCERTACIÓN con los actores comunitarios y económicos;
- Atender la DEMANDA SOCIAL en los temas en que los estados nacionales y provinciales han abandonado
- Hacer frente a la DIVERSIDAD de temas, que surgen de la comunidad.
La esencia de las políticas sociales debe ir de la mano del desarrollo local, que radica precisamente en el esfuerzo de los procesos de Organización de la Comunidad. Y es la Organización Comunitaria la única fuerza que consolidará una nueva institucionalidad que eleve la eficiencia pública, el Desarrollo con Justicia Social y la competitividad de la economía local.
Se trata entonces, de redirigir las energías de la Comunidad Organizada y del estado tras un objetivo estratégico: facilitar la generación de estructuras económicas centradas en el trabajo. Es decir en el hombre.
3-LÓGICA EN LA TOMA DE DESICIONES (Este tema está íntimamente relacionado con el punto anterior) :
La toma de decisiones debe implicar la participación de todos los sectores involucrados, a través de diagnósticos serios, consensuados, presentando proyectos que apunten al fortalecimiento de la Sociedad Civil, para que esta tenga la capacidad de incidir realmente en las decisiones.
Para el análisis de la Política Social también se debe tener en cuenta los siguientes factores: FINANCIAMIENTO I (Fuente de los recursos), FINANCIAMIENTO II (Asignación de recursos), el OBJETIVO BUSCADO:
Reflexiones finales:
Un elemento a analizar es que el mundo de los pobres, es profundamente impactado por los cambios que se han verificado en todo el mundo en las últimas décadas, no es el mismo que el que existía hace apenas 20 años atrás. La mencionada "transformación de la pobreza" tiene connotaciones económicas, sociales, políticas y culturales.
De acuerdo a la mirada de algunos, los pobres están prácticamente solos frente a sus problemas. Muchos intelectuales, partidos políticos, artistas, creían en la “liberación” y con ella en la transformación social, sea en términos revolucionarios o evolutivos. Actualmente el mundo de los pobres ha perdido gran parte de su fuerza, su organización y su capacidad de lucha. La pobreza en cuanto fenómeno social, se manifiesta en su cruda condición de debilidad y carencias.
Los gobiernos y los partidos políticos hablan y mucho de la pobreza afirmando que es su gran preocupación, pero no actúan consecuentemente. Basta considerar donde son colocados los énfasis y tras que objetivos se utilizan los recursos públicos. La principal preocupación es mantenerse vinculados a los mercados internacionales y sus sofisticadas dinámicas, la revolución de la informática, las innovaciones bio-ingenieriles, las nuevas tecnologías, el consumo sofisticado, los nuevos instrumentos de especulación financiera...
Las estadísticas del Banco Mundial de fines del año 1995 señalan que el 20% mas pobre de la población argentina sólo accede al 3,3% del producto nacional, en tanto que el 10% más rico capta el 45% de éste. Coincidente con estas cifras el informe del Consejo Nacional de Superación de la Pobreza (agosto 1996) ha resaltado fuertemente esta contradicción: "Entre 1992 y 1994 el 20% de hogares de ingresos mas altos captó 62,5% del aumento total de ingresos, mientras que el 20% mas pobre sólo participó con 1,9% en el aumento del ingreso nacional" Y la situación en la distribución se ha agravado. Cualquier intento de redistribución por parte del Estado es duramente boicoteado, recordemos las famosas retenciones, que mantuvo al país incomunicado durante más de 4 meses.
Dentro de este contexto es que tenemos que formar a nuestros estudiantes de Trabajo Social para que se introduzcan en las políticas sociales, en su génesis histórica, ya que la institucionalización de las políticas sociales abrió un espacio estructurado y legalmente reconocido para la acción del Trabajador/a Social. Pero también el estudiante debe comprender el sentido dialéctico y contradictorio de las políticas sociales que ligan la problemática de la profesión por una parte con la del Estado y por otra, con la de la organización popular. ¿Para quién trabaja el profesional? ¿Cómo ha de ser su actitud? ¿Qué desafíos tiene hoy en la sociedad actual, nacional y regional?
La relación existente entre el desarrollo de la acción social estatal y el de la profesión de trabajo social es compleja porque la institucionalización de las políticas sociales responde a la modernización del Estado como condición y consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y de las formas de relacionamiento de las clases sociales.
Si pretendemos que los Trabajadores Sociales no reproduzcan mecánicamente el perfil que demandan las instituciones y, al contrario, deseamos que amplíen su espacio profesional, capacitándose para responder satisfactoriamente a las demandas populares, estamos concibiendo un "deber ser" profesional dinámico, que investiga la aplicación de las políticas sociales, evalúa permanentemente y propone una reflexión continua en la practica, incorporando las perspectivas de los propios usuarios vistos como sujetos y ciudadanos
Según Marshall, entre el principio de igualdad que deviene de la expansión de la ciudadanía y la desigualdad que surge de las relaciones de producción capitalista se produce una tensión entre los tipos de derechos, por lo que los derechos sociales solo pueden afianzarse en la dimensión política, que emana de derechos políticos, es decir: grupos sociales que participen en la lucha por el poder para distribuir recursos socialmente relevantes. Es por lo tanto en la política donde se define el avance o retroceso del proceso de ciudadanía. Y es por la razón de ser “derechos sociales” y no individuales que la construcción de ciudadanía social es fundamentalmente lucha y por lo tanto conquista política: “el método normal de establecer los derechos sociales es a través del ejercicio del poder”, afirmaba Marshall.
Una teoría de la Ciudadanía supera cualquier contradicción si logra formular un modelo capaz de incluir derechos sociales y prácticas sociales participativas. Pero eso supone que se entienda lo social, no como algo marginal y fragmentario, focalizado y asistencialista, sino como una compleja trama donde se entrecruzan complementariedades y reciprocidades, es decir, una participación amplia, social, política y económica, lo que supone de partida una democracia activa a través de la cual es posible pensar una ciudadanía emancipada. En palabras de Bustelo “desarrollo de ciudadanía social”.
Para ello es importante un posicionamiento ético-político y la conducción de un actor central que promueva este proceso, para Castel “EL ESTADO SOCIAL” es ese actor y el Trabajo Social “critico” es parte del mismo.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
à BUSTELO E Y OTROS, CUESTA ABAJO, BUENOS AIRES, UNICEF/ ED. LOSADA 1992.
à BUSTELO, E. Y MINUJIN, A. “POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. TODOS ENTRAN” UNICEF. ED. SANTILLANA. 1.998.
à CAFERATA A, POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES, BUENOS AIRES, ED. LEGASA, 1988.
à CASTRO ALDO EN SEMINARIO DE LA CUARTA REGIÓN DE CHILE: POLÍTICAS Y ORDENAMIENTOS TERRITORIALES.1991.
à CASTRO, JORGE. “NUEVAS PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA ARGENTINA”.1992.
à FOSCOLO, M. “MEMORIA Y RESIGNIFICAIÓN DEL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS”. LEGITIMACIÓN Y DERECHOS SOCIALES, 20 AÑOS DESPUÉS... DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS. UN DESAFÍO LATINOAMERICANO. ED. CULTURALES DE MENDOZA (ARGENTINA-CHILE) MENDOZA, 1.996.
à FOULCAUT, M. “LA GUBERNAMENTALIDAD” EN FOSCOLO, M. OB. CIT.
à LAZZARI, A: “ EL CLIENTELISMO EN SECTORES POPULARES; ESTRATEGIAS Y CONTROL POLÍTICO”, EN CUADERNOS DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL, Nº 6, AÑO 1992, INSTITUTO DE CIENCIAS POLÍTICAS ANTROPOLÓGICAS. UBA.
à NIETZSCHE, F " MAS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL" EN OBRAS COMPLETAS.MADRID-.BUENOS AIRES-MÉXICO.1932
à ONETO,L "POLÍTICAS SOCIALES EN CHILE: UNA TAREA INCONCLUSA. ART. NUEVA SOCIEDAD
à ONU, POLÍTICAS ECONÓMICA-PERSPECTIVAS. ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO PARA EL DECENIO 1990, OPINIONES Y RECOMENDACIONES. COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, NUEVA YORK, 1989.
à PALMA,D LA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES U ARCIS Nº 27 1998
à PALMA;D POLITICAS SOCIALES Y CONTEXTO HISTÓRICO, REVISTA UNIVERSIDAD CATÓLICA BLAS CAÑAS 1998
à PAUTASI, LAURA "ESTABILIZACIÓN AJUSTE ESTRUCTURAL Y DERECHOS SOCIALES" BS. AS 1998.
à PLAN DE ACCIÓN 1998, DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
à PLAN DE ACCIÓN 1999, DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
à QUIROZ,T ;MEDELLÍN,F GUIA DE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS.ILULA/CELCADEL.1998
à ROMERO, MC; GURDIAN, A; GUZMAN,L; MOLINA, L "LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LA ACTUAL COYUNTURA LATINOAMERICANA" MEMORIA DEL TALLER PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR. CELATS/ALAETS, 1992 .
à ROSANVALLON, PIERRE. “LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL”. ED. MANANTIAL, 1.993.
à ROZAS.M .TRABAJO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES .CELATS.
à VILLAREAL, JUAN “LA EXCLUSIÓN SOCIAL” FLACSO, ED. GRUPO EDITORIAL NORMA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1996.
à YURJEVIC, ANDRÉS. “EL DESAFÍO INSTITUCIONAL DE LAS ONG”. 1992.
0 comentarios